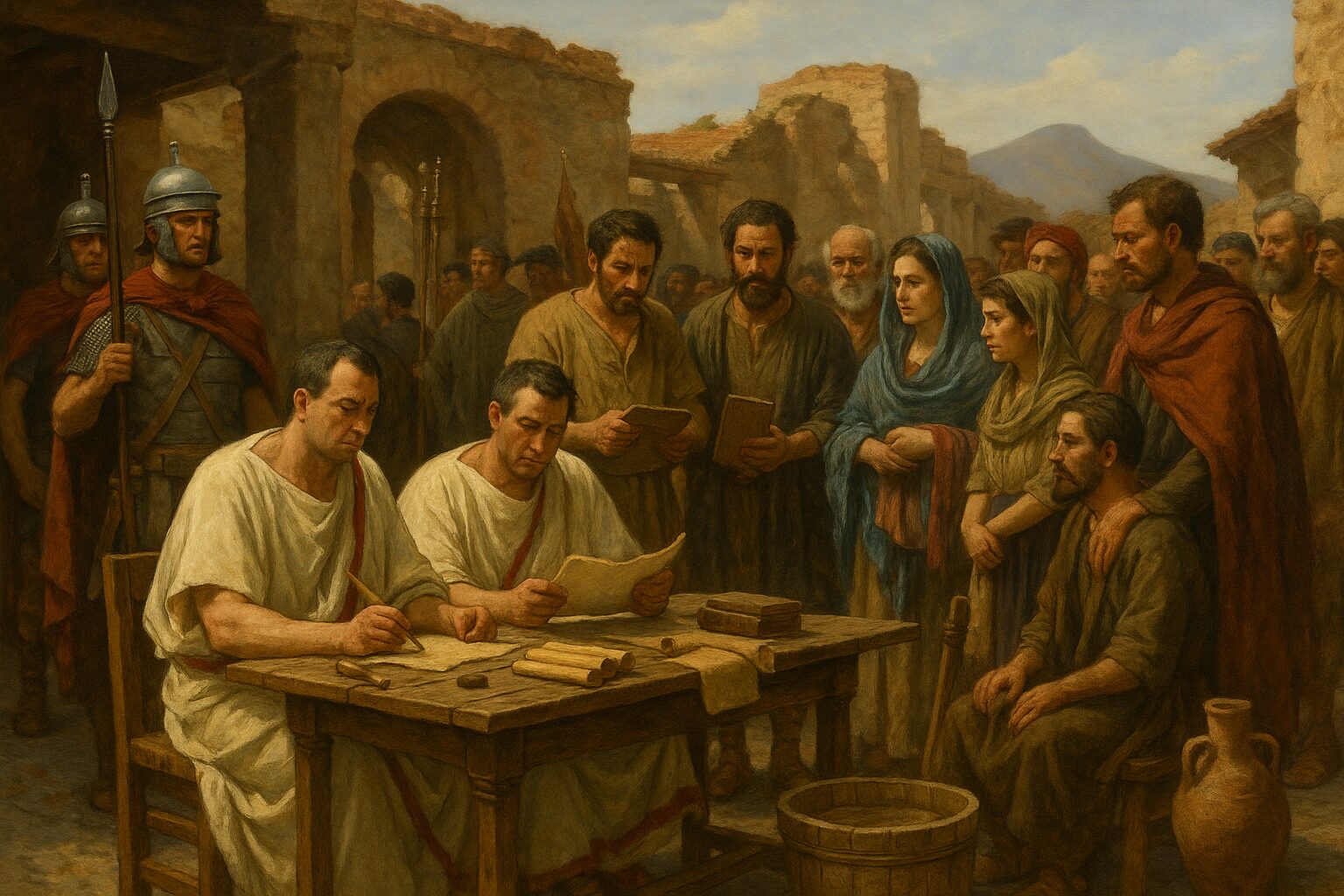Tesis. Las excavaciones más recientes en Pompeya —en particular, en la Insula Meridionalis— demuestran que tras el 79 d. C. hubo intentos sostenidos de reocupar y habitar entre las ruinas, durante siglos. Este panorama corrige el relato clásico de “muerte súbita y olvido”, y obliga a integrar a la historia de Pompeya una fase pos-eruptiva precaria, heterogénea y, sin embargo, persistente.
1) Evidencias en la Insula Meridionalis: talleres abajo, vida arriba
Los trabajos de salvaguarda, restauración y consolidación en el frente sur de la ciudad —la Insula Meridionalis— han puesto al descubierto rastros de actividad posteriores a 79 d. C.: en los pisos inferiores, parcialmente colmatados por ceniza, se acondicionaron bodegas y cuevas con hogares, hornos y molinos; en los niveles superiores, emergidos por encima del manto piroclástico, hay indicios de habitación estable. La función mixta de estas estructuras sugiere una economía de supervivencia: cocinar, moler, calentar, resguardar víveres, y al mismo tiempo dormir y permanecer. El propio Parque enmarca estos hallazgos en una hipótesis de reocupación continua hasta la tardía Antigüedad.
Este mosaico pos-eruptivo no fue una “ciudad” en sentido pleno —sin foros operativos, sin servicios urbanos consolidados— sino más bien una aglomeración precaria, una suerte de campamento improvisado entre muros rotos y alzados antiguos aún visibles. La estratigrafía y el fechado de materiales que afloran en la Insula Meridionalis permiten atribuir a estos espacios un uso tardorromano, con huellas que se prolongan hasta el siglo V d. C., cuando el área vuelve a abandonarse por completo (posiblemente tras la erupción del 472 d. C., llamada de Pollena).
La clave interpretativa está en leer la verticalidad de las ruinas: plantas bajas enterradas reutilizadas como infraestructura productiva (almacenaje, hornos, molienda) y altos habilitados como vivienda. Esta lectura invierte la imagen turística de Pompeya —muros “congelados” en una sola fecha— y la reemplaza por un perfil dinámico, con obras, adaptaciones y ocupaciones sucesivas.
2) Continuidades, desplazamientos y políticas imperiales
(curatores Campaniae restituendae)
El parte oficial recuerda que, tras el desastre, Tito envió dos ex-cónsules como curatores Campaniae restituendae: entre sus atribuciones estuvieron promover la refundación de los centros afectados y administrar los bienes de quienes murieron sin herederos, para redistribuirlos entre las ciudades damnificadas. Este dispositivo de asistencia pública y reordenamiento patrimonial buscó canalizar el retorno a la normalidad. Sin embargo, en Pompeya el intento de refundación fracasó; lo que se observa arqueológicamente es un asentamiento poblado en condiciones precarias, sin infraestructura ni servicios de una ciudad romana en forma.
Este punto dialoga con diagnósticos institucionales anteriores, donde se señalaba que, a diferencia de otros centros, no fue posible promover efectivamente el retorno masivo de la población a Pompeya. Las nuevas evidencias, al mismo tiempo, matizan esa afirmación: si bien no hubo reconstrucción urbana integral, sí existió una ocupación —irregular y cambiante— en los sectores donde la arquitectura permitía reaprovechamiento. La política imperial contuvo la emergencia y ordenó recursos; la sociedad local y foránea, en cambio, ensayó un tipo de vida entre escombros que no calza con la “ciudad ideal” romana, pero existió.
El comunicado también sugiere un perfil social de esa reocupación: supervivientes sin medios para comenzar de nuevo en otra parte y personas sin hogar procedentes de otros lugares se sumaron a los antiguos habitantes, excavando entre la ceniza en busca de objetos de valor y aprovechando los altos visibles de las antiguas casas. La imagen corresponde a una economía de frontera, con apropiamiento de materiales, aprovechamiento del agua subterránea y uso flexible de los restos.

3) Relectura historiográfica: por qué no lo vimos antes
El propio equipo del Parque plantea una autocrítica metodológica: la obsesión por alcanzar “los niveles del 79 d. C.” —por razones obvias de preservación y espectacularidad de pinturas, muebles y contextos— condujo durante décadas a eliminar o pasar por alto rastros débiles de ocupación tardía. En términos de historia de la arqueología, esto equivale a un sesgo de confirmación: al buscar el “instante Pompeya”, se borraron capas que no encajaban con la narrativa de muerte súbita y olvido. Las intervenciones recientes —estratigráficas, con seguimiento fino— han recuperado ese “inconsciente arqueológico”, permitiendo documentar hogares, hornos, molinos y habitaciones no del 79, sino posteriores, es decir, reocupaciones.
Este giro no niega lo que sabíamos; lo complementa: a la ciudad congelada se sobrepone ahora una ciudad residual, gris, con talleres en plantas bajas y vida en los altos. Y esa doble capa —la Pompeya monumental y la Pompeya precaria— es precisamente lo que ofrece la Insula Meridionalis como corte de referencia.
4) Cronología larga: de la emergencia al abandono definitivo
Según el parte oficial, la reocupación no fue un episodio efímero. La traza pos-eruptiva se mantiene hasta el siglo V d. C., cuando la zona se abandona por completo —quizá tras la erupción de Pollena (472 d. C.). Esta duración obliga a pensar en fases: una fase temprana de choque y rapiña; una fase de asentamiento precario con infraestructura mínima (pozos, hornos, molienda, almacenamiento); y una fase de declive que culmina con el abandono. No se trata, por tanto, de retornados masivos ni de una refundación exitosa, sino de una persistencia humana en condiciones adversas.
La duración y el carácter no planificado de esta ocupación explican por qué no dejó un trazado urbano reconocible: no hay nuevos foros, termales ni edificios públicos típicos; hay, en cambio, estructuras reapropiadas, huecos y pasajes que conectan altos habitables con bajos funcionales. La estratigrafía es, aquí, la narradora: en cada corte se ve qué se quitó, qué se añadió, cómo se improvisó.
5) Nota factual útil (contexto demográfico y debate abierto)
- Población estimada en 79 d. C.: al menos 20 000 habitantes.
- Víctimas recuperadas desde 1748: ≈ 1 300.
- Alcance de la excavación: ≈ dos tercios de la ciudad.
- Implicación: parte de quienes murieron lo hicieron fuera del recinto urbano, durante la huida; hubo supervivientes con nombres registrados en inscripciones de otras localidades campanas; y una fracción retornó o se sumó al asentamiento precario de posguerra. Todo ello mantiene abierto el debate sobre el balance final de víctimas.
(Esta síntesis se alinea con el informe oficial del Parque; otros medios de referencia han difundido cifras y claves semejantes, con base en la misma comunicación de Pompeii Sites.)
6) Por qué importa: consecuencias para la investigación y la divulgación
- Cambio de pregunta. Ya no basta con interrogar “cómo murió la ciudad”, sino cómo vivió después: quiénes volvieron, qué oficios practicaron, cómo circularon agua y alimentos, qué materiales reciclaron, qué normativas imperiales se aplicaron y hasta cuándo. La Insula Meridionalis se convierte así en laboratorio para ensayar tipologías de ocupación posdesastre.
- Política y derecho en las ruinas. La mención a los curatores Campaniae restituendae reubica la discusión en el cruce entre arqueología y gobernanza imperial: hay cartas de ciudadanía, propiedades sin herederos, redistribución de bienes, y decisiones sobre qué reconstruir y qué dejar ir. Esta dimensión institucional estructura —o falla en estructurar— la vida en los escombros.
- Metodología arqueológica. La advertencia sobre sesgos de excavación invita a documentar de manera sistemática los niveles tardíos, y a considerar que una “mala pared” o un hogar rústico en un relleno no son basura, sino pistas de vida. Este cambio de foco ya está rindiendo frutos en el sur del yacimiento.
- Relato público. En divulgación, pasar del “instante congelado” a la biografía larga de Pompeya enriquece la comprensión: dos Pompeyas coexisten —la que admiramos por su arte y urbanismo del siglo I, y la ciudad residual que persistió entre ceniza, pobreza y memoria—. De ese choque nace una narrativa más humana y completa.
7) Para el lector crítico: qué dicen (y qué no) los datos
Lo establecido por la fuente primaria (Pompeii Sites):
- Reocupación tras 79 d. C. con vida en los altos y funciones productivas en bajos reutilizados (hogares, hornos, molinos).
- Persistencia hasta el siglo V d. C., con abandono final posiblemente tras la erupción de Pollena.
- Marco institucional: envío de curatores Campaniae restituendae por Tito; fracaso de la refundación urbana en Pompeya.
- Cifras: ≥20 000 habitantes (79 d. C.); ≈1 300 víctimas recuperadas; ≈2/3 de la ciudad excavada.
Lo que se infiere (con prudencia):
- Perfil social híbrido de los reocupantes (supervivientes locales + foráneos sin recursos), economía de rapiña y reciclaje, y microtalleres de subsistencia.
- Red de pozos y pasajes improvisados entre niveles, acorde con la reutilización de altos frente a bajos sepultados. (Estas inferencias se desprenden de las funciones y tiempos indicados por el Parque).
Lo que está abierto:
- Cuantificación de esa población residual; ritmos y patrones de movilidad; circuitos de intercambio con centros vecinos; cronologías de cada subzona de la insula. Se requerirán publicaciones técnicas adicionales (el e-Journal ya recoge avances) para afinar estas curvas.
9) Conclusión
La Insula Meridionalis revela una Pompeya que no se apagó del todo: no renació como ciudad romana plena, pero sí albergó vidas durante siglos, sobre y entre sus ruinas. Ese entreacto —hecho de hornos, molinos, hogares y altos habitables— reescribe la cronología del sitio y nos devuelve un paisaje de resistencia y adaptación. El resultado no es una épica del renacimiento, sino una historia humana de persistencias discretas que, paradójicamente, habían quedado fuera del encuadre arqueológico. Ahora, con mejores preguntas y mejor método, esa Pompeya pos-79 vuelve a la luz.
“Pero antes de cualquier reocupación hubo una noche sin aliento. Ha llegado el momento de contarla en la próxima entrega.”
Anabasis Project
Fuentes principales y de apoyo
- Pompeii Sites (Parco Archeologico di Pompei). Pompeii was reoccupied after the destruction of AD 79. New traces of the building site of the Insula Meridionalis are coming to light (11 ago 2025). Pompeii Sites
- Pompeii Sites (Plan de gestión, PDF). Referencia a curatores Campaniae restituendae y retorno poblacional. Pompeii Sites
- Cobertura internacional de apoyo (resumen y difusión pública de la misma nota): The Art Newspaper, Smithsonian, CBS News. theartnewspaper.com Smithsonian Magazine CBS News
Palabras clave: Pompeya, Insula Meridionalis, reocupación, pos-79 d. C., vida entre ruinas, talleres en plantas bajas, vivienda en pisos superiores, hornos, molinos, bodegas, hogares, reciclaje de materiales, economía de subsistencia, pozos y agua subterránea, tardorromano, siglo V d. C., erupción de Pollena (472 d. C.), curatores Campaniae restituendae, Tito, restitución campana, refundación fallida, gobernanza imperial, estratigrafía, niveles tardíos, sesgo de excavación, relectura historiográfica, asentamiento precario, continuidad y desplazamientos, víctimas recuperadas (~1 300), población estimada (~20 000), ciudad parcialmente excavada (≈ 2/3), arqueología posdesastre, divulgación histórica.
Hashtags: #Pompeya #InsulaMeridionalis #Reocupación #Pos79 #VidaEntreRuinas #Talleres #Hornos #Molinos #EconomíaDeSubsistencia #Tardorromano #SigloV #Pollena472 #CuratoresCampaniaeRestituendae #Tito #RefundaciónFallida #GobernanzaImperial #Estratigrafía #NivelesTardíos #Arqueología #DivulgaciónHistórica #AnabasisProject